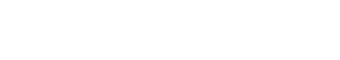Preferencias musicales y creencias adolescentes: el sesgo sexista y romántico
Antecedentes: Estudios recientes demuestran que la música tiene beneficios personales y socializadores como el aumento de la inteligencia emocional, prosocialidad de la conducta, mejor desarrollo social, etc. Sin embargo, ese componente socializador no siempre desempeña un papel positivo en cuanto a la formación en valores individuales. La presente investigación trata de avanzar en esta línea de estudios, analizando si los diferentes tipos de música consumidos por los y las adolescentes podrían estar influyendo en su comportamiento, creencias y/o valores, particularmente, respecto al género y la aceptación o normalización de determinados elementos de orientación machista y/o sexista, pudiendo estas actitudes manifestarse en sus relaciones sociales y, particularmente en sus comportamientos en pareja. Método: fueron encuestados 250 estudiantes (46.8 % chicas) de un centro escolar de Educación Secundaria de Andalucía, con edades comprendidas entre 11 y 19 años. Resultados: los resultados mostraron la existencia de tres grupos de adolescentes bien diferenciados, que variaban en todas las dimensiones definitorias analizadas, y una relación entre un consumo de músicas sexistas y acciones sexistas, creencias, juicios y prejuicios de género en adolescentes. Conclusiones: La superación del sexismo es clave para favorecer un correcto desarrollo. La lucha contra el sexismo debería tenerse en cuenta en el currículum escolar, y señalamos la adolescencia media como etapa clave en la construcción de una identidad propia y el desarrollo de habilidades interpersonales que sean alternativas a la violencia.
- Palabras clave: música, adolescentes, sexismo, desarrollo social, género
INTRODUCCIÓN
La música es un elemento comunicativo fundamental, su contenido persigue describir conceptos, sensaciones, lugares… Esto conlleva una gran carga de significado unida a un carácter de lenguaje universal que provoca una vocación educativa importante, fundamental para la construcción social de identidades y estilos culturales e individuales; un ejemplo de esto es nuestra memoria biográfica, donde cualquier época puede unirse a unos tipos de músicas, melodías o canciones particulares.
En estos últimos años la sociedad actual ha presenciado un gran desarrollo de las tecnologías y los medios que dan cabida a la difusión de información, lo que ha provocado cambios muy importantes en el consumo por parte de la población. En el caso de la industria musical, los avances tecnológicos han conllevado la pérdida del soporte físico y la consolidación del producto digital, propiciando un consumo dinámico, inmediato, masivo y prácticamente gratuito de música a través de la red (Buel y Hormigos, 2016).
Un ejemplo de estos cambios lo podemos ver en los datos de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, los cuales revelan que todo adolescente consume como mínimo una hora de música al día, y está expuesto a una pantalla por una media de nueve horas, hecho que difiere mucho del consumo de música asociado a un formato físico.
El proceso caracterizado por la adquisición de información de forma inconsciente y la incorporación de la misma a la conducta de este mismo modo es definido por Rehbein, Alonqueo y Filsecker (2008) como aprendizaje implícito, de esta forma los y las adolescentes que escuchan un mensaje a través de las canciones día tras día podrían incorporar diferentes patrones de conducta o pensamientos derivados del texto y los videoclips de las mismas a sus acciones diarias.
En este sentido, numerosos estudios ya han comprobado cómo el mensaje violento expuesto a través de los medios audiovisuales afecta a los niveles de agresividad de aquellas personas que se exponen a este (Anderson, Carnagey y Eubanks ,2003), (Fischer y Greitemeyer, 2006), (Gallen-Triplett, 2016).
Según Martínez (2014) y los informes de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, existen tipos de música que se han establecido en la población adolescente (reggaeton, rap, trap, hip-hop…) cuyos mensajes tienen una gran carga machista y sexista. Este hecho, unido a las investigaciones citadas, podría entablar un paralelismo y deducirse que estas músicas sexistas influirían de alguna forma en el comportamiento de los adolescentes. Estos estilos musicales están representados por las y los artistas más escuchados de la sociedad actual. Son, entre otros, el cantante Ozuna, Bad Bunny, J. Balvin, Maluma, Karol G…
Riesgo en la socialización adolescente
La socialización es un proceso por el cual nos incorporamos de manera paulatina y adecuada a una cultura y humanizamos las respuestas ante las emociones. Es colectivo, se desarrolla en el ámbito público, y es introducido como pauta de significado en la vida privada. El individuo se hace a sí mismo dentro de una comunidad, donde comparte un sentido de pertenencia. El entramado de relaciones interpersonales en el que estamos inmersos desde que nacemos influye de manera decisiva en el desarrollo psicológico a lo largo de todo el ciclo vital (Romera, Gómez-Ortiz y Ortega-Ruíz, 2016). Este proceso no siempre desempeña un papel positivo en cuanto a la formación en valores que recibimos como individuos.
Un ejemplo de esto se puede encontrar en el concepto de sexismo, definido como una actitud diferenciadora hacia las personas del sexo opuesto tanto positiva como negativa. La trayectoria de investigaciones acerca del sexismo marcan como clave la sociedad en la que cada individuo se desarrolla, ya que las actitudes sexistas se verán modificadas dentro del proceso socializador al que todo ser humano se expone, influyendo en el desarrollo de la personalidad de cada uno de nosotros (Expósito, Moya y Glick, 1998), (Alcedo, Fontanil y Pérez, 2014) y (Aroca, Ros y Varela, 2016).
Las investigaciones actuales se inclinan por un nuevo tipo de sexismo, distinguiendo entre un sexismo tradicional, denominado hostil, y caracterizado por la conducta discriminatoria de hombres hacia mujeres de manera dominadora, y un nuevo sexismo, denominado benévolo, caracterizado por una matización y un corte proteccionista en sus acciones (Expósito et al., 1998), e (Instituto Andaluz de la Mujer, 2011).
Son reseñables diferentes investigaciones como Moreno, Sastre y Hernández (2003), Alcedo, Fontanil y Pérez (2014) y Ramiro-Sánchez, Ramiro, Bermúdez y Buela-Casal (2018), que han descrito la tradición patriarcal y sexista que se ha desarrollado durante generaciones como difícilmente evitable a corto plazo y generadora de estereotipos de género, los cuales pueden llevar al establecimiento de relaciones interpersonales desiguales, en los que en la mayor parte de los casos la figura de la mujer estará supeditada a la del hombre. Los resultados de estas investigaciones señalan que hay un trasfondo cultural en la perpetuación de los estereotipos de género, lo que lleva a asociar lo masculino con una serie de características como la agresividad, la dureza… y lo femenino con otras opuestas, como la ternura, la empatía, la sensibilidad… Los autores señalan que estas características están estrechamente relacionadas con la tradicional división del mundo, donde el espacio público está reservado para el hombre y el espacio privado para la mujer.
Entrando en las relaciones adolescentes, Anacona, Cruz, Jiménez y Guajardo (2017) y Viejo, Gómez-López y Ortega-Ruiz (2018) han demostrado que, en ocasiones, diferentes variables interpersonales como las concesiones sexistas de la sociedad actual, trasladadas a los y las niñas desde la infancia a través de la socialización, pueden conllevar finalmente al establecimiento de comportamientos como amenazas, agresiones físicas, psicológicas y abusos sexuales entre adolescentes. Estas concesiones sexistas socialmente compartidas concuerdan con el ideal romántico del amor e incluye creencias como: el amor supera cualquier obstáculo, existe alguien perfecto para cada persona, los celos son algo natural… Los mitos, al igual que los estereotipos sexistas, hacen referencia a creencias trasladadas de generación en generación que contribuyen a mantener una ideología de grupo, en este caso referente a la pareja amorosa.
Las acciones derivadas de la asunción de estos mitos románticos por parte de los adolescentes pueden constituir una variable de riesgo que puede desembocar en violencia de género y/o en el fenómeno denominado “dating-violence”, caracterizado por la bidireccionalidad de las acciones citadas, ser hechos leves y esporádicos, pero que se producen en el seno de una pareja adolescente.
Otra variable muy importante en la definición del comportamiento adolescente según Sánchez-Jimémez, Ortega-Rivera, Ortega-Ruíz y Viejo-Almanzor (2008), Viejo y Ortega-Ruíz (2015), y Viejo, Oretega-Ruíz, y Sánchez (2015), son los grupos sociales. Estos son de suma importancia en la etapa adolescente, ya que están constituidos por individuos con comportamientos, características y actitudes similares, lo que provoca mayor comprensión, más confianza, menos conflicto, apoyo social y emocional… Este hecho estimulará que el vínculo de apego cambie, produciéndose una jerarquía, donde el apego primario se mantendrá, pero se incorporarán nuevas figuras de apego como las amistades íntimas y las parejas amorosas. Los adolescentes que constituyen estos grupos sociales se ven influenciados por los actos del grupo de forma positiva o negativa, todos ellos son modelos de comportamiento para sus iguales. El riesgo en el comportamiento individual dentro del grupo puede conllevar un estatus social más alto, lo que deriva en mayor aceptación social y popularidad.
Las características comportamentales asociadas a cada grupo social influyen en el trato y las concesiones que los adolescentes presentarán con sus semejantes, sus respectivas parejas y con las personas del sexo opuesto. En esta caracterización particular de cada grupo social juegan un papel muy importante los medios audiovisuales, ya que los y las adolescentes buscan referentes con los que ayudar a construir su identidad basándose o tomando como referencia los modelos de comportamiento de hombres y mujeres representados en estos medios. El mensaje y las emociones que cada tipo de música transmite es responsable de parte de esta diferenciación de grupos sociales, ya que cada tipo de música conlleva una transmisión de emociones con la que el adolescente se puede ver reflejado, una posible forma de vestir y de actuar particular, y posibles figuras de admiración y modelos de comportamiento diferentes (Loersch y Arbuckle, 2013), (Viejo y Ortega-Ruíz, 2015) y (Flores-Gutiérrez y Díaz ,2016).
Según Perez-Aldeguer (2012), Díaz (2016) y Jauset-Berrocal (2017), los efectos de la música se producen en el ser humano por el aspecto físico de la misma (vibraciones), por sus características específicas (melodía, ritmo, armonía) y por los aspectos psíquicos y personales del individuo que la oye. La escucha y la ejecución musical afectan a una red neuronal extensa, distribuida a lo largo de ambos hemisferios cerebrales, áreas relacionadas con la percepción sonora, el procesamiento sintáctico y semántico, la atención, la memoria, y el sistema motor y emocional (incluyendo el sistema de recompensa y placer) se ven afectadas por la escucha y práctica musical.
Estudios recientes nos muestran cómo la música conlleva beneficios sobre la inteligencia emocional y por consecuencia de la conducta y el rendimiento académico. Según Chao (2015) y Chao, Mato y López (2015), la música influye positivamente en el ámbito académico, ya que provoca en nuestro cerebro un aprendizaje acelerado y significativo, siendo esta la base para desarrollar todos los objetivos que tienen lugar en la escuela. La acción de tocar un instrumento o escuchar música potencia capacidades académicas como el razonamiento inductivo/deductivo, favorece el lenguaje y el estudio de lenguas extranjeras, mejora el pensamiento lógico matemático, favorece las capacidades emocionales y sociales (autoconcepto, empatía, responsabilidad, compromiso…).
Según Chao (2015), el lenguaje y la música son dos competencias vinculadas por el origen de su evolución y semejanzas que existen entre ambas. Son capacidades universales y específicas del ser humano, con tres modos de expresión (vocal, gestual y escrita). En ambas, primero surgen las capacidades receptivas y luego las productivas. Diferentes pedagogos ya han analizado el vínculo entre música y aprendizaje del lenguaje. Para muchos de ellos, hablar es hacer música, y cantar, la continuación del lenguaje hablado. Según Ross-Swain (2007), las personas memorizan los tonos y los sonidos de la lengua a la que están expuestos, por ello la música y sus características intrínsecas son tan importantes.
La relación entre música y texto presenta unas especificaciones que afectan a nuestro desarrollo neurofisiológico, pero podemos discernir que no toda la música puede ser igual de beneficiosa para el desarrollo de un adolescente. La música, el mensaje y el componente social que la rodea confluirán en los actos y toma de decisiones que el adolescente puede realizar en su día a día. Cabe destacar que, gracias a los avances de la tecnología, no solo consumimos música mediante audio, sino que también está el formato de vídeo; este último incorpora el parámetro visual y conductual a las canciones, donde claramente los adolescentes pueden asociar el mensaje de las letras a ciertas conductas.
Tras revisar la literatura, se puede apreciar un vacío de información en cuanto al estudio de la música actual y su relación con el comportamiento adolescente, generando un nuevo espacio de investigación.
Creemos que el contenido del mensaje que transporta la música que consumen los chicos y chicas durante su adolescencia puede generar en estos creencias, juicios y prejuicios de género que pueden influir en sus comportamientos y en la aceptación y normalización de determinados elementos de orientación machista y/o sexista. Estas actitudes podrían manifestarse en sus relaciones sociales y, particularmente, en sus comportamientos en pareja.
Los objetivos que se abordan en esta investigación son: a) conocer los diferentes perfiles de hábitos de consumo musical entre los y las adolescentes y b) comprobar si hay relación entre el consumo de música y acciones sexistas, creencias, juicios y prejuicios de género en adolescentes.
METODOLOGÍA
Participantes
La selección de la muestra se realizó de forma incidental por accesibilidad atendiendo a un muestreo estratificado formado por los diferentes cursos de ESO y bachillerato. Quedó constituida por 250 estudiantes (46.8 % chicas) de un centro escolar de Educación Secundaria de Andalucía, con edades comprendidas entre 11 y 19 años, escolarizados entre los cursos de 1º de educación secundaria y 2º de Bachillerato.
Instrumentos
Pueden consultarse en el documento adjunto a este artículo.
Procedimiento
La investigación fue diseñada siguiendo las indicaciones éticas de la declaración de Helsinki y fue presentada y aprobada por el Comité Ético de la Universidad de Córdoba. Tras esto, se seleccionó y contactó con uno de los centros educativos de la provincia que se ajustaba a las especificaciones que necesitábamos para llevar a cabo la investigación.
La recogida de datos se realizó después de la presentación de la investigación y los diferentes instrumentos a los responsables del correspondiente instituto.
RESULTADOS
Pueden consultarse en el documento adjunto a este artículo.
DISCUSIÓN
Los objetivos de esta investigación han sido conocer los diferentes perfiles de hábitos de consumo musical entre los y las adolescentes, y comprobar si hay relación entre el consumo de música y actitudes, creencias y prejuicios de género entre ellos. Para ello, se han realizado diversos análisis cuyos resultados muestran, en primer lugar, que los géneros musicales más escuchados por los y las adolescentes que integran nuestra muestra son el Reggaeton, el Trap, y el Pop (por este orden) y que hay diferentes perfiles de consumo de música entre estos. Estos perfiles responden a las diferentes edades de los participantes, y a las variables de consumo de música (tiempo de escucha, formato, conocimiento de las letras y diferentes géneros escuchados). Cabe destacar la ausencia de diferencias significativas en cuanto a la variable correspondiente al sexo de los participantes en la formación de los perfiles, lo que conlleva unos hábitos de consumo musical no supeditados al sexo del oyente. Esto es interesante porque permite afirmar que chicos y chicas tienen los mismos hábitos de consumo musical, lo cual posiblemente tiene efectos posteriores cuando, en ocasiones, algunos de estos chicos y chicas establezcan relaciones de pareja. Si ambos escuchan las mismas historias de amor, implícitas en las músicas, las conductas machistas y dominantes quizás impacten aún más en sus concepciones futuros sobre los roles de género.
Basándonos en diferentes estudios sobre población adolescente, como Loersch y Arbuckle (2013) o Viejo y Ortega-Ruíz (2015), la formación de estos perfiles, puede deberse tanto a la adquisición de unos gustos musicales bien definidos, como a la integración de los mismos en su día a día debido a los retos característicos de la adolescencia, como pueden ser la aceptación social y la popularidad.
«El contenido del mensaje que transportan ciertos géneros musicales consumidos por adolescentes incide en la asunción de creencias, actitudes y comportamientos sexistas y, por otra parte, muestran el potencial de la música como vehículo transmisor de información que impacta en el proceso socializador durante la adolescencia, reforzando la tendencia hacia la fijación de estereotipos de género».
Los y las adolescentes, faltos de una igualdad y reciprocidad con el mundo adulto, en su búsqueda de autodefinición, pueden escuchar ciertos tipos de música porque se vean identificados con sus referentes, en sus letras y/o sientan gusto por sus armonías o sus melodías. O puede ser que, debido a las relaciones personales y las dinámicas sociales que se establecen durante la etapa adolescente, decidan escuchar estos géneros musicales e incorporarlos a sus hábitos de consumo, para de esta forma encajar en un grupo de compañeros o compañeras determinado.
Los cinco perfiles constituidos por el análisis Cluster pueden ser agrupados claramente en tres grupos bien diferenciados en función de las variables más representativas para el modelo, siendo estas el consumo de Reggaeton, Trap, Pop y Rock; y dejando de lado las variables de diferenciación por sexos debido a la ausencia de diferencias significativas intergrupos, el formato de consumo de la música, ya que es mayoritariamente audio, el conocimiento de las letras, ya que la mayoría de los adolescentes dicen conocer las letras de las canciones que escuchan, y realizando una media en las variables de Tiempo de escucha y Edad de los integrantes. El primero de estos grupos fue establecido por los perfiles 1, 3, y 4; y está caracterizado por el consumo de Reggaeton y Trap, y constituido por adolescentes con una media de edad de 12, 13 y 14 años. El segundo grupo se integró únicamente por el perfil número 2, está representado por el consumo de Pop y Rock, y constituido por adolescentes con una media de edad de 14 años. El tercer grupo se constituyó por el perfil número 5, el cual está caracterizado por un consumo más heterogéneo de géneros musicales, incluyendo tanto Pop como Reggaeton, y constituido por adolescentes con una media de edad de 16 y 17 años.
Estos resultados pueden verse apoyados por diferentes investigaciones precedentes relacionadas con el desarrollo cognitivo y emocional de los adolescentes, como Viejo (2015) y Jauset-Berrocal et al.(2017), donde se muestra un incremento de la asunción de conductas de riesgo en la adolescencia media, pero que van disminuyendo conforme maduran las conexiones entre el área prefrontal del cerebro y diferentes estructuras límbicas, generando en los adolescentes la disminución de la influencia en su comportamiento por parte de los iguales y aumentando la capacidad de análisis crítico.
Siguiendo el análisis de los resultados que responden al segundo objetivo de nuestra investigación, se pudo observar que los y las adolescentes que ocupan los perfiles o el grupo constituido por oyentes de Reggaeton presentan puntuaciones medias de respuesta al ítem en las distintas variables utilizadas en la investigación más altas que los integrantes de los grupos de oyentes de Pop, exceptuando la variable Aceptación de las creencias románticas, la cual no presentó diferencias significativas. Este hecho muestra una relación entre pertenecer al grupo consumidor de músicas como son el Reggaeton y el Trap, caracterizados por unas letras de contenido sexista, la asunción de determinados mensajes y comportamientos sexistas, y la justificación de estos por parte de adolescentes que escuchan estos géneros musicales. Ello muestra la capacidad de la música y el texto que la acompaña para influir en el oyente.
Estos resultados pueden verse sustentados por la teoría del aprendizaje implícito, en cuanto las características de las letras escuchadas por los oyentes son extrapoladas a su comportamiento, y por investigaciones relacionadas con aspectos físicos y específicos de la música, las cuales presentan la música como un fenómeno capaz de influir en el ser humano a nivel neurofisiológico.
En cuanto a la asunción de mitos románticos, las puntuaciones tan elevadas en todos los grupos pueden indicar unas creencias arraigadas en la sociedad en la que los adolescentes se desarrollan y, por consiguiente, en muchas de las músicas que los y las adolescentes pueden consumir.
El análisis de la Regresión lineal destacó la influencia de las variables de Sexo, Tiempo de escucha, y Consumo del género Reggaeton como predictores de una mayor puntuación en justificación y aceptación de la violencia de género; las variables de Sexo y Tiempo de escucha como predictores de una mayor puntuación en Sexismo hostil y Tiempo de Escucha y Consumo del género musical Reggaeton como predictores de una mayor puntuación en Sexismo benévolo. Estos resultados señalan una mayor predisposición a presentar creencias o acciones prejuiciosas de género en los varones, consumidores del género musical reggaeton, y/o presenten un consumo de música en cuanto a tiempo diario in crescendo.
Las conclusiones derivadas de los correspondientes análisis presentados para esta investigación confirman nuestra hipótesis de partida, mostrando que el contenido del mensaje que transportan ciertos géneros musicales consumidos por adolescentes incide en la asunción de creencias, actitudes y quizás comportamientos sexistas y, por otra parte, muestran el potencial de la música como vehículo transmisor de información que impacta, como hemos visto en la introducción, en el proceso socializador durante la adolescencia, reforzando la tendencia hacia la fijación de estereotipos de género.
Creemos que la superación del sexismo es clave para favorecer un adecuado desarrollo, ya que investigaciones como Rámiro-Sánchez et al. (2018) presentan el sexismo como desencadenante de actitudes positivas hacia la violencia de género, mayores conductas de riesgo sexual y mayor apoyo de los mitos del amor romántico. La lucha contra el sexismo debería tenerse en cuenta en el currículum escolar, y señalamos la adolescencia como etapa clave para ello, favoreciendo la construcción de una identidad propia y el desarrollo de habilidades interpersonales que sean alternativas a la violencia.
Diferentes intervenciones educativas basadas en la música como Chao, Mato y López (2015), presentan resultados positivos en cuanto al trabajo con una música asertiva y adolescentes, siendo esta una buena herramienta para la erradicación del sexismo en nuestras aulas.
Se considera necesario avanzar en este ámbito de estudio mejorando las condiciones metodológicas de la investigación, como puede ser la ampliación de las muestras de estudio, o la introducción de instrumentos de corte cualitativo como entrevistas o grupos de discusión que ayuden a paliar en cierta medida los problemas que puede generar la deseabilidad social a la hora de cumplimentar un cuestionario. Será pertinente incluir en futuras investigaciones variables como las características de los estilos parentales de cada adolescente o el grupo de desarrollo sociocultural con el que convive.
_________
REFERENCIAS
- Alcedo, M. Á., Fontanil, M.Y. & Pérez, S. (2014). Creencias sexistas y estereotipos en adolescentes como indicadores tempranos de violencia de género. (Trabajo fin de máster). Universidad de Oviedo
- Anacona, C. A. R., Cruz, Y. C. G., Jiménez, V. S., & Guajardo, E. S. (2017). Sexismo y agresiones en el noviazgo en adolescentes españoles, chilenos y colombianos. Behavioral Psychology / Psicología Conductual, 25,297-314
- Anderson, C. A., Carnagey, N. L., & Eubanks, J. (2003). Exposure to violent media: The effects of songs with violent lyrics on aggressive thoughts and feelings. Journal of Personality and Social Psychology, 84(5), 960-971
- Aroca, C., Ros, C. & Varela, C. (2016). Programa para el contexto escolar de prevención de violencia en parejas adolescentes. Educar, 52 (1), 11-31
- Buil, P. & Hormigos, J. (2016). Nuevas formas de distribución de la música popular en la cultura contemporánea. Methados. Revista de Ciencias Sociales, 4(1), 48-57
- Catena, A., Ramos, M. & Trujillo, H. (2003). Análisis multivariado: Un manual para investigadores. España: Editorial Biblioteca Nueva, S. L. Madrid.
- Chao, R. & Chao, A. (2015). Análisis sobre el empleo de la música en la enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa. Investigar con y para la sociedad, 2, 668-678
- Chao, R. & Chao, A. (2015). Eficacia de la música en el comportamiento y rendimiento en adolescentes con conductas disruptivas. Investigar con y para la sociedad, 2, 657-667
- Chao, R., Mato, M.D. & López, V. (2015). Beneficios de la música en conductas disruptivas en la adolescencia. Actualidades Investigativas en Educación. 15 (3), 1- 24
- Díaz, J.L. (2010). Música, lenguaje y emoción: una aproximación cerebral. Salud Mental. 33 (6), 543-551
- Expósito, F., Moya, M., & Glick, P. (1998). Sexismo ambivalente: medición y correlatos. Revista de Psicología Social, 13, 159-169
- Fischer, P. & Greitemeyer, T. (2003). Music and aggression: The impact of sexual aggressive song lyrics on aggression-related thoughts, emotions, and bevavior toward the same and the opposite sex. Personality and Social Psychology Bulletin. 32 (9), 1165-1176
- Flores-Gutiérrez, E. & Díaz, J.L. (2016). La respuesta emocional a la música: atribución de términos de la emoción a segmentos musicales. Salud Mental 32 (1), 21-34
- Gallen-Triplett, A, (2016). Music agression: Effects of lyrics and background music on aggressive behavior. (Tesis doctoral). Loyola University, Chicago.
- Instituto Andaluz de la mujer. (2011). Sexismo y violencia de género en la juventud. (Primera edición). Recuperado de www.cis.es
- Jauset-Berrocal, J.A., Martínez, I. & Añaños, E. (2017). Music learning and education: contributions from neuroscience/ Aprendizaje musical y educación: aportaciones desde la neurociencia. Culture and Education. Doi: 10.1080/11356405.2017.1370817
- Loersch, C. & Arbuckle, N.L. (2013). Unraveling the mystery of music: Music as an evolved group process. Journal of Personality and Social Psychology. 105 (3), 777- 798
- Martínez-Noriega, D.A. (2014). Música, imagen y sexualidad: el reggaetón y las asimetrías de género. El Cotidiano. 186, 63-67
- Moreno-Marimón, M., Sastre, G. & Hernández, J. (2003). Sumisión aprendida: un estudio sobre la violencia de género. Anuario de Psicología. 34 (2), 235-251
- Pérez-Aldeguer, S. (2012). La música como herramienta interdisciplinar: un análisis cuantitativo en el aula de lengua extranjera de primaria. Revista de Investigación en Educación. 10 (1).
- Ramiro-Sánchez, T., Ramiro, M.T., Bermúdez, M.P. & Buela-Casal, G. (2018). Sexism in adolescent relationships: A systematic review. Psychosocial Intervention. 27 (3), 123-132
- Rehbein, L., Alonqueo, P. & Filsecker,M. (2008). Aprendizaje implícito en usuarios intensivos de videojuegos. Paidéia. 18 (39), 165-174
- Romera, E., Gómez-Ortíz, O. & Ortega-Ruíz, R. (2016). The mediating role of psychological adjustment between peer victimization and social adjustment in adolescence. Frontiers in psichology. 7, 1749
- Ross-Swain, D. (2007). The effects of auditory stimulation on auditory processing disorder: a summary of findings. International Journal of Listening. 21 (2), 140-155
- Sánchez- Jiménez, V., Ortega-Rivera, F.J., Ortega-Ruíz, R. & Viejo-Almanzor, C. (2008). Las relaciones sentimentales en la adolescencia: satisfacción conflictos y violencia. Escritos de Psicología. 2 (1), 97-109
- Viejo, C. & Ortega-Ruíz, R. (2015). Cambios y riesgos asociados a la adolescencia. Psychology, Society, & Education. 7 (2), 109-118
- Viejo, C., Gómez-López, M. & Ortega-Ruíz, R. (2018). Adolescent`s psychological well being: a multidimensional measure. Environmental Research and Public Heath. 15, 2325
- Viejo, C., Ortega-Ruíz, R. & Sánchez, V. (2015). Adolescent love and well-being: The role of dating relationships for psychological adjustment. Journal of Youth Studies. 18 (9), 1219-1236