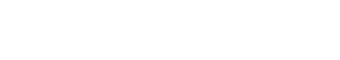3.- El papel de los Centros Específicos de Educación Especial en un sistema educativo inclusivo
Abordamos este texto con la convicción de estar escribiendo un artículo lleno de controversia. Por un lado, encontraremos múltiples indicaciones de notables autores del campo de la educación que nos dirán claramente que centros específicos e inclusión forman parte de una dicotomía irreconciliable; por otro lado, los propios profesionales de los centros específicos y sus familias, podrían defender que la escolarización en estos centros promueve una auténtica capacitación del alumnado y fomenta su incorporación y (por qué no) su inclusión en la sociedad.
¿Quién tiene la razón? ¿Existe un término medio? ¿Deben ser los centros específicos de educación especial la principal opción de escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales? ¿Deben existir estos centros o, por el contrario, habría que proceder a clausurarlos?
Entendemos que las posturas absolutas no conducen a buen puerto y, por ello, pensamos que, en realidad, hay cabida para todos en un modelo educativo inclusivo pero, no sin emprender algunos cambios importantes.
En los siguientes párrafos intentaremos ir dando respuesta a esas preguntas que nos hemos formulado en voz alta.
La definición de inclusión: la primera de las dudas
En palabras de Ainscow y Echeita (2010)1, refiriéndose a la definición del término “inclusión”, “la confusión que existe dentro de este campo surge a escala internacional, al menos en parte, porque la idea de educación inclusiva puede ser definida de muchas maneras”. Los mismos autores continúan: “uno de los aspectos más conflictivos de esta perspectiva es que el término de inclusión aparece siempre íntimamente ligado al de necesidades educativas especiales”.
Parece que la confusión está servida. ¿Está claro qué es y qué no es inclusión? Busquemos algunas otras referencia. La UNESCO (2005) realiza la siguiente definición:
“La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo (...)”.
Esta simple, pero completa, definición nos aporta algunas claves para entender el concepto:
a. La educación inclusiva es un proceso. Así lo refrendan Simón y Echeita (2013)2: “La inclusión es un principio educativo (…) que abarca al conjunto de elementos de un sistema educativo, razón por la cual debe verse como un proceso sistemático”.
b. Atiende a todos los educandos. Aspecto éste que permite despejar una de las variables: hablar de inclusión educativa implica referirse a todo el alumnado y no solo al alumnado con necesidades educativas especiales.
c. Persigue una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias. Esto implica un diseño sistemático y consciente de las actividades que permitirán el máximo desarrollo posible del alumnado así como su máxima implicación en los diferentes contextos en los que interactúa.
d. Busca reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Tal vez iríamos un poco más allá: no hablaríamos de reducir sino de eliminar cualquier trato discriminatorio y excluyente.
En consecuencia, podríamos tener más o menos claro qué concepto de inclusión manejaremos en este texto.
Y, una vez aclarado... ¿cuál es el papel de los centros específicos de educación especial?
Sigamos avanzando...
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006).
Naciones Unidas aprobó el 13 de diciembre de 2006 esta convención que, para los estados que la suscriben (España lo hizo en 2008) se convierte en una especie de “carta magna” reguladora de la atención a la discapacidad en todos los ámbitos de la vida.
Esta convención dedica su artículo 24 a la Educación y en él se indica lo siguiente:
(…) los Estados Partes asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
Si asumimos la definición de inclusión por la que nos hemos decantado, deberíamos dejar claro que no hablamos de personas con discapacidad únicamente, pero, al centrar este artículo en los centros específicos de educación especial, resulta imposible desligarse de este colectivo.
Y, en tal caso, ¿defiende la Convención un modelo inclusivo? Si así fuese, ¿cuál es la práctica habitual en los centros docentes de Andalucía?
La respuesta a la primera de las cuestiones es, indiscutiblemente, sí. En efecto, lo que se promueve desde la Convención es una educación sin exclusiones.
En la segunda de las cuestiones, las cifras hablarán por sí solas: más del 90% del alumnado con necesidades educativas especiales de Andalucía se escolariza en centros ordinarios, contando con los “ajustes razonables” a los que se refiere la Convención. En total, el porcentaje de alumnado que asiste a centros específicos de educación especial es inferior al 10% y solo lo hace cuando sus necesidades no pueden ser debidamente atendidas en modalidades ordinarias. A este respecto, las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa indican que “para proponer esta modalidad de escolarización será preciso valorar que, debido al escaso desarrollo de las habilidades adaptativas (autonomía personal, habilidades sociales…) del alumno o alumna, no es posible su adaptación e integración social en un centro escolar ordinario, y que por tanto, las medidas educativas previas, propias de las modalidades anteriores, no han dado o no van a dar (en el caso de nueva escolarización) respuesta a sus necesidades y no favorecen su desarrollo”. Estas indicaciones dejan esta modalidad de escolarización en valores de excepcionalidad.
En consecuencia, podríamos valorar que se está cumpliendo el artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, siendo los centros específicos una de las formas de realización de esos ajustes razonables a los que se refiere la citada Convención y que, dada su especificidad, no debe ser (ni es) utilizada con carácter general en el caso de las alumnas y alumnos de los centros docentes de Andalucía.
Los centros específicos de educación especial y su contribución a la inclusión educativa.
Tal vez, si nos detuviésemos a analizar los centros específicos de educación especial desde una perspectiva histórica, los asimilaríamos a un modelo clínico de la educación en el que, el diagnóstico médico del alumno o alumna era el que determinaría su escolarización. En la literatura científica y en la normativa, se habló en otras épocas de “deficientes e inadaptados”. Ambos conceptos (el carácter clínico y la inadaptación) llevaron incluso a condicionar la ubicación geográfica de los centros específicos de educación especial. Basta con que recordemos un poco la situación de algunos de los centros que, seguro, tenemos en mente, para comprobar que se construyeron en los extrarradios de las ciudades (dificultades de adaptación) y relativamente cercanos a centros hospitalarios (modelo clínico).
Pero, ¿realmente pensamos que el modelo de centro específico es hoy como el de antaño?
Seguramente, si le preguntásemos a las y los profesionales de estos centros, con una altísima especialización y con un convencimiento pleno del papel que desempeñan en un marco inclusivo, la respuesta estaría clara: el modelo actual es totalmente diferente. Lo mismo sucedería si preguntásemos a algunas de las familias que han elegido los centros específicos de educación especial como opción educativa para sus hijos e hijas, porque, conviene recordar, que a veces es la propia familia la que hace lo posible por conseguir esta modalidad de escolarización.
Efectivamente, los centros se han ido transformando, han ido pasando de ser la única opción para el alumnado con discapacidad (anterior a los años 80 del siglo pasado) hasta convertirse en opciones minoritarias y excepcionales, pero de alta especialización y con plenas posibilidades de contribuir a la construcción de un modelo inclusivo. Este camino, como el propio concepto de inclusión que veíamos más arriba, es un proceso sistemático y, como tal, debe abordarse. Sin prisa, pero sin pausa y con la convicción de que será la transformación profunda la que culmine el proceso de incorporación total de los centros específicos de educación especial a un sistema educativo, en su conjunto, inclusivo.
Centros específicos de educación especial del siglo XXI.
Desde las posturas absolutas a las que aludíamos en los primeros párrafos de este artículo, probablemente, el simple hecho de titular así este apartado, sería ya una contradicción. Desde esta óptica, no tendría sentido que en el siglo XXI perviviesen estos centros. Sin embargo, nuestra convicción es que el proceso de transformación ha comenzado y que, hoy en día, aportan al modelo inclusivo bastante más de lo que pensamos.
a. Centros específicos abiertos a la comunidad. Decíamos que un modelo inclusivo debe propiciar la máxima participación del alumnado en la comunidad. Esta es la realidad de los centros específicos en la actualidad: centros abiertos, permeables, en los que los alumnos y alumnas no se encuentran aislados en lugares desconocidos, sino que, muy al contrario, interactúan con el entorno en actividades colectivas y bidireccionales. Tal vez, una de las mejores formas de entender esta apertura a la comunidad es la incorporación de los centros específicos a la Red Andaluza de Comunidades de Aprendizaje. De hecho, en la actualidad son dos los centros específicos de Andalucía que forman parte de esta red (cabe destacar que uno de ellos, el CEE Virgen de la Esperanza, de Sevilla, fue el primer centro específico del mundo en incorporarse a esta red).
b. Escolarización combinada. La alta especialización de las y los profesionales de los centros específicos pueden hacer que los alumnos y alumnas de los centros ordinarios que presentan necesidades educativas especiales y que requieran determinadas atenciones especializadas, puedan recibirlas por parte de estos equipos de los centros específicos de educación especial. De este modo, el centro específico se convierte en parte de esos “ajustes razonables” de los que venimos hablando. Pero, también sucede al contrario. Alumnado habitualmente escolarizado en centros específicos de educación especial acude a clases ordinarias en centros ordinarios, junto con sus compañeros y compañeras, disfrutando así de un currículo ordinario o adaptado, pero en un contexto en absoluto específico.
c. Centros específicos como centros de recursos. Una vez más, abundamos en la especialización del personal para hablar de esta función que incorpora a estos centros a un sistema inclusivo. Los centros de la comunidad pueden aprovechar este vasto conocimiento profesional para recabar asesoramiento, conocer recursos específicos, recibir formación... La experiencia acumulada durante años de especialización, puede y debe ser aprovechada para enriquecer a la comunidad en su conjunto.
d. Centros que capaciten para la vida. Cualquier centro docente debe capacitar a su alumnado para incorporarse a la sociedad y al mundo laboral con unas herramientas que lo habiliten para ello. Lo mismo sucede en los centros específicos de educación especial. Las personas con discapacidad (el alumnado con necesidades educativas especiales) deben encontrar en los centros específicos (y en los centros docentes en su conjunto) los apoyos que les permitan desarrollar al máximo la calidad de vida en todas sus dimensiones y a lo largo de todo el ciclo vital. Siguiendo a Schalock y Verdugo (2007)3, estas dimensiones serían: desarrollo personal, autodeterminación, relaciones interpersonales, inclusión social, derechos, bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material. Cabe destacar que, en muchas ocasiones, desde los centros específicos de educación especial es posible realizar una transición a la vida adulta y laboral que posibilita una incorporación directa al mercado laboral. Por lo tanto, la inclusión podría más cerca si se diesen estas condiciones.
e. Centros con tecnología y productos de apoyo. Las alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales, pueden disfrutar en los centros ordinarios de los productos de apoyo que se les prescriben tras la evaluación de sus necesidades. Sin embargo, existen otros productos que, por sus dificultades de generalización, están más presentes en centros específicos de educación especial. Recursos como, por ejemplo, las aulas de estimulación multisensorial o aulas snoezelen, son un importante revulsivo para la estimulación del alumnado que presenta una mayor afectación (siendo éste el alumnado que mayoritariamente se escolariza en centros específicos). ¿Pueden ser empleadas estas aulas por otros alumnos y alumnas de otros centros? La respuesta es clara: ¿por qué no?
Estas son solo algunos matices que nos pueden hacer replantearnos el papel que juegan estos centros en un modelo educativo inclusivo. Pero esto es solo el principio, desde los propios centros se busca cada día la manera de maximizar los resultados de sus intervenciones, de darlos a conocer, de abrir sus puertas... En definitiva, de incorporarse a un sistema educativo inclusivo.
Concluyendo... respondamos a las cuestiones del principio.
Al principio nos cuestionábamos:
¿Quién tiene la razón? ¿Existe un término medio? ¿Deben ser los centros específicos de educación especial la principal opción de escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales? ¿Deben existir estos centros o, por el contrario, habría que proceder a clausurarlos?
Pensamos que ya estamos en disposición de responder...
Nadie tiene la razón ante la dicotomía del sí o el no a los centros específicos.
No existe un término medio. Hablar de un término medio implica entender que los centros específicos de educación especial son, en la actualidad, modalidades excluyentes y, por tanto, asumir que el término medio sería minimizar este carácter de exclusión. Nada más lejos de la realidad. Como hemos visto, los centros específicos se encuentran en el camino, en esa transformación que los conduzca hacia su máxima participación en los procesos de exclusión.
Claro que los centros específicos no deben ser la principal opción de escolarización y, de hecho, hemos podido comprobar que no es así. Es una modalidad excepcional y minoritaria entre el alumnado con necesidades educativas especiales. Sin embargo, estaríamos confundidos si afirmásemos que todo el alumnado, en la actualidad, puede ser atendido de forma adecuada en centros ordinarios, sean cuales fueren sus necesidades.
Finalmente, no hay que clausurar los centros específicos y, por supuesto, deben existir. No obstante, los pasos dados deben ser irreversibles y, además, deben ser considerados como un simple avance, un inicio, un anticipo de lo que, con creatividad, con colaboración y con decisión, serán los centros específicos de educación especial en lo que resta de siglo: centros específicos plenamente partícipes de un sistema educativo inclusivo.