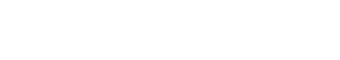4.- Los Centros Específicos de Educación Especial abiertos a la Comunidad. El centro y su relación con el entorno.
Beatriz Beltrán Núñez
CEEE Directora Mercedes Sanroma
Nuestra constante: la inclusión educativa y social.
Seguramente que, en alguna ocasión, muchos de los profesionales que ejercemos nuestra labor en centros específicos de educación especial hemos pensado “¿Qué hago yo aquí?” cuando hemos asistido a algún curso o jornada sobre inclusión o escuela inclusiva.
Seguramente que, en la mayoría de estos cursos o jornadas, casi no se habla o no se tiene en cuenta el importantísimo papel que juegan estos centros en el modelo de escuela que, actualmente, se está tratando de conseguir.
Seguramente que, cuando alguno de nosotros o nosotras, al hacer mención a nuestro centro de procedencia, en alguno de estos cursos o jornadas, hemos notado la cara de sorprendidos y sorprendidas, extrañados o extrañadas o, cuanto menos, de pleno desconocimiento, por parte de compañeros y compañeras de profesión, de nuestra verdadera labor y de cuál es nuestro papel, en esto que los expertos llaman “el modelo de escuela inclusiva”.
Por ello, antes de adentrarnos de lleno en cuáles son algunas de las pautas o estrategias que debemos dinamizar en nuestros centros, para alcanzar una escuela más abierta, que esté inmersa en su entorno, que cuente y que se tenga en cuenta; es preciso que partamos de estas simples cuestiones, porque sólo así caeremos en la cuenta de lo verdaderamente importante: somos parte del entorno y debemos normalizar todas nuestras actuaciones para con el alumnado, sin perder nuestra elevada cualificación, sino luchar con todas nuestras fuerzas por visibilizar nuestras actuaciones y cambiar las actitudes ante el alumnado con discapacidades graves y sus posibilidades de aprendizaje junto a alumnos y alumnas de centros ordinarios; por valorar las diferencias como fuente de enriquecimiento; por INCLUIR, en definitiva, a nuestro alumnado en la cotidianeidad de la vida diaria, en todas sus dimensiones.
Desde hace ya bastantes años, no dejamos de escuchar esta palabra, la palabra “inclusión”, “inclusión educativa y social”. Y es que nadie duda, hoy día, de que el quehacer educativo diario debe estar sustentado en base a la inclusión, educativa y social; que el alumnado con discapacidad debería estar escolarizado en centros ordinarios, con los apoyos dentro del aula, etc., etc., etc.,…
Pero realmente, ¿cómo se aborda la inclusión educativa y social en un centro específico de educación especial? ¿Cómo se trabaja por la apertura de estos centros dadas las características del alumnado que aquí se escolariza? ¿No son términos casi contradictorios? ¿centro específico vs inclusión educativa y social?
La realidad es que, aunque a priori pudieran parecer términos o conceptos totalmente opuestos, contradictorios: donde hay inclusión educativa y social no cabe un centro específico de educación especial, ya que éste se alza la modalidad de escolarización más restrictiva; es precisamente, desde éste, desde donde deben impulsarse las mayores actuaciones que potencien que el alumnado aprenda a desenvolverse, para que se preparen para la vida, facilitando la mayor inclusión, educativa y social, posible, utilizando aquellos entornos naturales y reales. Se trata, en definitiva, de educarlos con éxito1. Y, ni que decir tiene que, para que esto suceda verdaderamente, las prácticas inclusivas (construyendo un centro abierto al entorno y a la comunidad) son la única vía para que el aprendizaje y el desarrollo de estas capacidades, de estas competencias, se den de una manera efectiva y real. De esta forma, permitimos que cada alumno o alumna reciba una respuesta individualizada y especializada, teniendo siempre presente el contexto de desarrollo así como los modelos más normalizados (“entornos inclusivos”).
Afirmaciones como: “hablar de inclusión escolar implica hablar del modelo de educación que queremos y, necesariamente, del tipo de sociedad que queremos construir. Una educación inclusiva, para todos, comporta a menudo un cambio de mentalidad, de actitudes y de mirada”2 es exactamente lo que debe impregnar la filosofía de un centro específico de educación especial.
De este modo, las actuaciones que favorecen la apertura del centro al entorno y cómo debe entenderse la misma queda perfectamente definido de la siguiente manera:
“¿Qué significa inclusión en educación? Es fundamentalmente participación en y de la comunidad en su totalidad. Mediante el diálogo, el aprendizaje interactivo, la eliminación de barreras a la presencia, participación y aprendizaje, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje con y de los demás, la creencia en las posibilidades del ser humano. Es permitir que la escuela se abra a todos, creer en el valor de los alumnos, del profesorado y de las familias, proporcionar los apoyos a todos aquellos que lo necesiten (para los alumnos dentro del aula), compartir espacios de aprendizaje con otros adultos, creer en el poder de transformar la sociedad, impulsar escuelas en donde todos se sientan parte de una comunidad que se desarrolla y avanza. Es accesibilidad y también recursos. Es calidad de vida para todos. Implica compromiso, ética, justicia, equidad, dedicación, liderazgo, consenso, mediación. Es apostar, en definitiva, por una educación de calidad, teniendo como meta el Éxito para Todos en una Escuela para Todos”3. En ningún caso, quedan estas actuaciones delimitadas a las escuelas ordinarias sino que se hacen extensible, a la vez que posible, llevarlas a cabo desde los centros específicos de educación especial. Son muchos ya los que se están trabajando en pro de conseguir que sus escuelas sean más eficaces, abriendo sus puertas al entorno y rompiendo con teorías antiguas y obsoletas que han caracterizado, durante muchos años, a los centros específicos de educación especial. Para que sea posible y tenga verdaderamente sentido la inclusión, educativa y social, en el marco de la escuela actual, estos centros juegan un papel fundamental, alzándose el primer escalón de esta torre, que supone la escuela que queremos conseguir.
Desde los centros de educación especial, debemos impulsar todas las estrategias posibles para posibilitar que nuestros centros cambien en pro de la apertura, la visibilidad y la máxima normalización. La inclusión, educativa y social, deben ser nuestra constante en el día a día y han de impregnar todas nuestras intervenciones, para con el alumnado con necesidades educativas especiales, graves y permanentes; sólo así estaremos promoviendo aprendizajes verdaderamente significativos, no sólo en este alumnado, sino en el entorno, en la comunidad, en la sociedad.
Los Centros Específicos abiertos a la comunidad
Para que los centros de educación especial se abran a su entorno y lleven a cabo prácticas más inclusivas, que las posibiliten, es preciso partir de algunas actuaciones concretas, entendiéndose como condicionantes indispensables para que la apertura del centro a la comunidad realmente suceda. Para comenzar a plantearnos esta cuestión en un centro, que comience su andadura en pro de una escuela más inclusiva, no sería aconsejable llevarlas todas de golpe a la prctica sinoaves y permanentes, pa golpe a la pr de una escuela mel centro a la comunidad realmente sucedagraves y permanentes, paáctica sino que sería más aconsejable ir trabajándolas poco a poco; es mejor planificarlas anualmente en el Plan de Centro y concretarlas en el Proyecto Educativo para un curso. A medida que se van integrando en la dinámica del centro y se hacen cotidianas en la vida, no sólo de los profesionales, sino también del alumnado y, cómo no, de las familias; nos iremos proponiendo metas más amplias.
Veamos cuáles son aquellas más relevantes:
a) El equipo directivo: liderazgo y abanderado de la escuela inclusiva.
b) Alta formación y conocimiento de las estrategias inclusivas, por parte de todo el personal del centro y de toda la comunidad educativa.
c) La familia cuenta y suma.
d) El trabajo cooperativo: la clave del éxito.
e) El Centro Específico de Educación Especial: centro de recursos a la comunidad.
f) Hacerse visible en nuestra zona y crear una “cultura inclusiva” en nuestro entorno más inmediato.
g) Tu centro cuenta en el entorno.
h) Autoevaluación: motor de reflexión y avance.
i) Los recursos humanos y materiales.
a) El equipo directivo: liderazgo y abanderado de la escuela inclusiva
“No debemos engañarnos, se trata de una apuesta compleja, que requiere decisiones firmes y valientes”4; y es que no podemos dejar de reconocer que esta tarea, a la que nos referimos, supone grandes cambios.
El apostar por la apertura del centro; por el trabajo conjunto de profesionales (no sólo dentro del centro sino con otros de otros centros); por favorecer la innovación y el cambio; por la creación de una cultura colaborativa; por llevar a cabo modalidades y agrupamientos diferentes a los tradicionalmente establecidos; por potenciar la redistribución de funciones y por buscar planteamientos distintos…, todo ello supone un enorme esfuerzo. El equipo directivo ha de promover estas actuaciones, creer en su enorme beneficio y saberlo transmitir al resto de profesionales para ir creando esa “cultura inclusiva” a la que hemos hecho mención con anterioridad.
El equipo directivo ha de ser motor de cambio, ha de creer en esta forma de hacer y ha de promover todas las estrategias posibles para ponerlas en marcha. De esta forma, “si hay flexibilidad y sensibilidad en relación con la inclusión y hay capacidad de gestión ante los imprevistos, los maestros ven que el centro, la institución y sus representantes, se implican, y eso les anima también a participar en este compromiso colectivo”5.
Sin embargo, en relación a esta cuestión sería importante tener en cuenta dos condicionantes fundamentales:
1. Los cambios que son necesarios llevar a cabo para ir favoreciendo la apertura del centro no podemos planificarlos a corto plazo, debemos ser flexibles en la implementación de los mismos. En la mayoría de los centros de educación especial se han llevado a cabo actuaciones, segregacionistas y poco inclusivas cuanto menos, que están muy ancladas en la vida de los mismos. Éstas se entienden de una manera muy cotidiana porque forman parte de la realidad del mismo y todos los que forman parte de ella, en el mejor de los casos, no se han parado a cuestionarla. Es por ello, que el equipo directivo, que se plantee cambiar la filosofía del centro, debe planificar cambios simples e ir despacio en su implementación.
Cuando somos desconocedores de teorías y corrientes, de formas de hacer diferentes a las que solemos llevar a la práctica, normalmente somos reacios a las mismas. Es tarea del equipo directivo favorecer la formación de los profesionales, para que sean ellos y ellas las que constaten, en su propia piel, los beneficios que las nuevas actuaciones suponen para toda la comunidad educativa.
En la mayoría de los casos, no se comienza esta andadura con el apoyo total de todos los profesionales, sino que es una minoría del centro la que va propulsando pequeñas actuaciones. Normalmente, cuando se van viendo los resultados y los enormes beneficios que aportan, se van sumando los demás compañeros y compañeras. Hay que tener paciencia, estar preparados y preparadas para las críticas y asumirlas como parte inherente del propio proceso de mejora, y, cómo no, ser entusiastas para transmitirlo al resto de la comunidad educativa. CREER ES PODER.
2. Es posible que, en algunos casos, no sea el equipo directivo el promotor de la apertura del centro y de promover actuaciones inclusivas.
Es frecuente que la necesidad de cambios o el trabajo de la apertura del centro venga de la mano de algunos de los profesionales del centro. Si esto es así, será alguno de estos profesionales, el o la que ejerza el liderazgo ante la implementación de una escuela más abierta.
De esta forma, el llevar a cabo el trabajo de este modelo de escuela será más lento y, en el mejor de los casos, más agotador, porque necesitará del beneplácito de un equipo directivo, poco comprometido, y de poco apoyo del resto de compañeros y compañeras. Con el paso del tiempo y, mediante la vivenciación de situaciones de aprendizajes inclusivas, el apoyo es mayor.
Cuando esta situación se da, la cual es más frecuente de lo que podamos llegar a pensar; no supone un impedimento para poder conseguir una escuela más eficaz. Sin embargo, han sido necesarias una mayor constancia, por parte de los profesionales implicados, y mucha paciencia ante las dificultades que se han podido encontrar, las cuales han sido mayores, que si es el propio equipo directivo el que promueve el camino hacia una escuela más inclusiva, el que facilita y gestiona los mecanismos necesarios y ejerce este liderazgo.
En este sentido, el equipo directivo debe llevar a cabo funciones de liderazgo, para poder caminar hacia una escuela más inclusiva, promoviendo procesos de cambio y mejora mediante:
- Favorecer procesos de autorreflexión y análisis de la práctica docente para caminar hacia una escuela más eficaz para todos y todas, teniendo en cuenta a toda la comunidad educativa (escuela-familia-entorno).
- Promover la formación de todos los profesionales y gestionar la misma, para encauzar el centro hacia una escuela más abierta.
- Planificar minuciosamente las actividades del Proyecto Educativo, para impregnarlas del entorno e incluirlas en el mismo.
- Coordinar todos los órganos, de modo que, todas las actuaciones que se diseñen desde los mismos, estén orientados a la inclusión educativa y social.
- Ejercer el liderazgo necesario para la puesta en marcha de las actividades, organizando los espacios necesarios y los recursos disponibles.
- Impulsar y promover actuaciones inclusivas, que favorezcan la apertura del centro y las actividades en el entorno y en la comunidad, favoreciendo una organización flexible y formas de hacer diferentes.
b) Alta formación y conocimiento de las estrategias inclusivas por parte de todo el personal del centro y de toda la comunidad educativa.
No es posible llevar a cabo este proceso de mejora y cambio, en ningún centro, si no se conocen los beneficios que, este modelo de escuela, aporta así como las estrategias necesarias para conseguirlos.
Es importante destacar que, las organizaciones que se planteen en función de las necesidades del alumnado (nos referimos no sólo dentro del propio centro, sino fuera del mismo, con alumnos/as de centros ordinarios, lo cual permite a los niños y niñas con discapacidades más severas convivir en entornos más normalizados, favoreciendo el aprendizaje entre iguales, lo que conlleva un aprendizaje más eficaz) no deben suponer, en ningún caso, un perjuicio para ninguno de los niños y niñas que formen parte de la actividad. Todos los alumnos y alumnas deben encontrar respuesta a sus necesidades de aprendizaje; se trata de que todos y todas se beneficien de la actividad, de manera que nada se supedita a nada. Esta premisa fundamental es la base de una escuela para todos y todas y debe ser conocida e interiorizada por parte de los profesionales del centro, para propulsar actividades en el entorno y luchar por una mayor apertura del mismo.
Asimismo, los profesionales deben conocer y valorar esa redistribución de funciones, que no un cambio en las mismas, a la hora de enfrentar tareas en entornos más inclusivos. El “trabajo a pares” permite a los profesionales implicados poder afrontar las actividades con éxito. De esta forma, debemos romper con la errónea idea del trabajo aislado de cada maestro/a en su grupo clase, y ver, de manera positiva, varios profesionales trabajando de manera conjunta en espacios diferentes a las aulas de referencia. Es importante valorar el trabajo cooperativo y dejar de lado las viejas habladurías: cuando están varios profesionales juntos no rinden de la misma manera o dedican su tiempo a hablar de sus cosas. Esto, que parece una barbaridad, ha sido lo que ha sustentado el fomento de ese trabajo aislado de cada profesional en su aula y ha ensuciado el trabajo conjunto de profesionales. Sin embargo, para que estas nuevas formas de organizar las tareas diarias obtengan verdaderos beneficios, es fundamental que los profesionales implicados sepan exactamente qué y cómo llevarlas a la práctica. Pongamos un ejemplo: si dos compañeros se juntan para trabajar y no saben cómo organizarse ni cómo disponer la clase para que los alumnos/as encuentren, todos y cada uno de ellos, respuesta a sus necesidades de aprendizaje, difícilmente realizarán la tarea con éxito y, probablemente, sus actuaciones para con el alumnado sean meramente asistenciales con aquellos, con discapacidades más graves, atendiendo de manera individualizada a aquellos con más capacidades, en el mejor de los casos. Entonces sí, estaremos ante una forma de atender al alumnado poco profesional y poco ética, más acorde con formas de hacer correspondientes a otros espacios o centros que propios de una escuela.
Sin embargo, si los profesionales del centro saben exactamente los beneficios que suponen formas de hacer que permitan agrupar alumnos/as con niveles diferentes, donde todos encuentren respuesta a sus necesidades y los adultos implicados “trabajen a pares”; estos momentos estarán cargados de enorme éxito, no sólo para el alumnado sino también para los adultos implicados. Y esta reflexión no sólo es válida para las organizaciones dentro del propio centro sino también para aquellas actividades fuera del mismo, con alumnos/as de otros centros ordinarios de la zona, por ejemplo.
Es importante destacar que el trabajo por la apertura del centro y por llevar a cabo prácticas más inclusivas favorece enormemente, no sólo al alumnado del mismo, sino también a los especialistas, que ejercen su labor en centros de educación especial. En la mayoría de los casos, el alumnado que escolarizamos presenta discapacidades muy graves y permanentes, lo que supone un gran reto profesional y personal. El hecho de tener que redistribuir tareas supone que el profesorado se organice de manera diferente, al menos, una vez. Esto aporta un soplo de aire fresco, ya que, a veces, las aulas suponen una carga demasiada pesada. Ponemos otro ejemplo: si en el centro vamos a llevar a cabo grupos heterogéneos para trabajar otras competencias (SAAC6, habilidades sociales, musicoterapia,…), será, en estas intervenciones, donde se planifique el “trabajo a pares” y las organizaciones diferentes, complementando la atención individualizada en el aula de referencia. De la misma manera, se hace extensible a las actuaciones que pudieran llevarse a cabo en centros ordinarios.
Asimismo, cabría destacar que este alto conocimiento de estrategias inclusivas, no sólo es necesario para el personal del centro sino para todos los miembros de la comunidad educativa, para que sea posible la verdadera apertura del centro a su entorno, para que sea real y efectiva. Tanto los profesionales de los centros educativos colindantes, como las familias, han de ser conocedores de la verdadera necesidad de cambiar la escuela actual y caminar hacia una escuela inclusiva. Y es que, realmente, sin inclusión, difícilmente, habrá educación.
Por todos estos aspectos, para comenzar nuestra andadura hacia un centro más inclusivo, más abierto a la comunidad, el primer factor necesario sería la formación de los profesionales: conocer qué es la escuela inclusiva in situ; saber realmente cómo se lleva a cabo; aprender y llevar a cabo estrategias de trabajo conjunto (para poder trabajar con el alumnado de esta forma, los profesionales han de tener interiorizadas estas “maneras de hacer” y llevarlas a la práctica de una forma eficaz. No podemos pretender que el alumnado trabaje mediante grupos cooperativos, si el propio profesorado no tiene hábito ni costumbre de hacerlo, si no rentabiliza el esfuerzo y el tiempo a través de estas estrategias) y reflexionar sobre la práctica, que se está llevando a cabo, y las herramientas, que son necesarias, para mejorar su praxis, hacia una escuela que abogue por un aprendizaje en “entornos más inclusivos”, más significativos y, por ende, más eficaces.
c) La familia cuenta y suma
Conseguir el desarrollo integral del alumnado y la adquisición de las competencias clave en los contextos más normalizados, llevando a cabo prácticas más inclusivas se alza la meta común que ha de compartir toda la comunidad educativa. La familia adquiere un papel fundamental, en este tipo de escuela, porque es también responsabilidad de ellos (de padres y madres) crear esos “entornos inclusivos”, no sólo en el marco educativo, sino también en el social.
Tanto en el Consejo Escolar, como a través del AMPA, hemos de asegurarnos que toda la propuesta de actividades tenga una fuerte carga inclusiva. Podríamos decir que las familias han de tener también una formación y saber que la filosofía del centro debe ir encaminada hacia la mayor apertura, aspecto clave para la adquisición y la generalización de los aprendizajes, por formar el contexto de desarrollo más inmediato y duradero.
Sin embargo, la experiencia nos avala en poder afirmar que, en la mayoría de los casos, son las familias las que solicitan al centro formas de hacer que posibiliten el desarrollo del alumnado, en situaciones más normalizadoras, favoreciendo la mayor apertura del centro. En la inmensa mayoría, sin saber que eso es inclusión ni escuela eficaz.
Pongamos algunos ejemplos:
Ejemplo 1: La madre de un alumno escolarizado en un centro de educación especial solicitó a la Dirección poder realizar alguna actividad en el centro ordinario, donde se escolarizaba su hermana, dado que el alumno con discapacidad pasaba allí tiempo de ocio, por las tardes, y quería que el resto del alumnado conociese cuál era su situación y que lo viesen, así, de una manera normalizada.
Para abordar esta situación, se programa un encuentro entre la clase del alumnado del centro específico y la clase de su hermana. Este encuentro se realiza para trabajar con el alumnado la discapacidad, desde un punto de vista positivo, poniendo a los alumnos y alumnas en la piel de un niño o niña con discapacidad, mediante diferentes actividades.
Ejemplo 2: La madre de una alumna de un centro de educación especial solicitó a la Dirección una cita para exponerle su enorme preocupación. La alumna llevaba escolarizada en este centro varios años y había avanzado enormemente; sin embargo, notaba que, en su zona, cuando iba al parque a jugar, los demás niños y niñas la rechazaban.
Ante esta situación, se planifica en el centro ordinario un taller de cuentos con las clases de Educación Infantil y la clase de la alumna en cuestión, donde, a través de esta atractiva temática, se trabaja la educación en valores, la lectoescritura, la comunicación y la socialización.
Ejemplo 3: Se escolariza en un centro de educación especial una alumna con enormes posibilidades de inclusión educativa y social. La alumna, con grandes capacidades, vivía momentos de depresión y estrés emocional ante su situación personal. La familia desesperada acude al centro.
Para ella, se planifica la modalidad de escolarización combinada. Para llevarla a cabo, es preciso mucha cautela y precaución en la implementación de la misma, de manera que se realiza progresivamente y, previo trabajo de la discapacidad en positivo, con el alumnado del centro ordinario.
Estos son algunos de los cientos de ejemplos que se pueden poner acerca del papel de las familias en la apertura del centro. Asimismo, las familias también exponen, en numerosas ocasiones, la necesidad de trabajar la visibilidad del alumnado con discapacidad, dado que entienden que, en la sociedad, aún queda mucho por hacer en relación a la normalización y, por ende, a la propia inclusión. Un factor más, añadido, a la enorme necesidad de abrir el centro a nuestro entorno y a la comunidad.
Para que estas situaciones se den, para que las familias se sientan con la suficiente libertad y confianza para hacer llegar sus preocupaciones y sus necesidades, en relación a la apertura del centro y de cómo éste puede participar en su entorno y en su comunidad; éstas deben percibir, por parte de la escuela, cierta predisposición y flexibilidad en sus modos de hacer. Es decir, deben saber que la escuela les tiene en cuenta, les escucha y hace suya sus preocupaciones, estableciendo los mecanismos para poder abrir el centro al entorno, haciéndose visible en la comunidad. Depende de cómo se plantee, en la organización del propio colegio, estos procesos de mejora, el centro de educación especial, en relación a la información a las familias y para que éstas sientan que la escuela está trabajando en pro de una escuela más inclusiva, se pueden llevar a cabo las siguientes actuaciones:
- Utilizar el Consejo Escolar para dejar clara la filosofía del centro, en pro de una escuela más abierta al entorno y a la comunidad.
- Llevar a cabo procesos de reflexión para mejorar la práctica educativa, donde las familias puedan participar. En muchos casos, la participación física es complicada, dado que los centros de educación especial no son centros de zona, y, por lo tanto, existe mucha dificultad para asistir al mismo, fuera del horario lectivo, dado la lejanía, la imposibilidad de dejar a los hijos e hijas, el trabajo,… Por ello, se pueden utilizar cuestionarios para evaluar las necesidades y el grado de satisfacción de las familias, en relación a la mayor apertura del centro.
- Informar a las familias, mediante hojas o folletos, de la nueva dirección que está tomando el centro.
- Usar las nuevas tecnologías, en relación a la apertura y a los beneficios que suponen las nuevas experiencias, basadas en “entornos más inclusivos”. Por ejemplo, hacer uso de una página web o de un blog, donde se plasmen las actividades que se realizan y colgar las imágenes, para que puedan visibilizar a sus hijos e hijas en situaciones de interacción con alumnos/as de centros ordinarios. UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS.
- Utilizar las tutorías, para ir exponiendo las diferentes actividades, y dejar abierta la posibilidad de cualquier sugerencia ante estas “nuevas formas de hacer".
- Estar en continuo contacto con el AMPA, para que promueva también actividades con fuerte carga inclusiva, así como tenerlos en cuenta para la realización de otras, que, desde el centro, se promuevan. El AMPA es una herramienta poderosísima a la hora de enfrentar algunas actividades, que se realicen en el entorno y que, el colegio, por sí solo, quizás no pueda llevar a cabo. Es cierto que, en numerosas ocasiones, los centros de educación especial (por su ubicación, a veces, aislada; por los recursos de elevado coste que son necesarios; por la especificidad de su alumnado;…) tienen una gran dificultad para poder enfrentar actividades de este tipo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos utilizar todas las ayudas de las que disponemos y, a veces, el AMPA puede ser una de ellas.
- Promover, entre las propias familias, actividades en la comunidad, haciéndoles partícipes en el diseño de actividades complementarias, en las que el alumnado con discapacidad se beneficie de su participación en el entorno y en la comunidad, interaccionando con alumnos y alumnas de otros centros.
De este modo, podemos afirmar, con total contundencia, que el apoyo de las familias en este camino, que supone la escuela inclusiva, es, sin duda, fundamental. Realmente, sin el apoyo de las familias, difícilmente se pueden llevar a cabo prácticas verdaderamente inclusivas.
d) El trabajo cooperativo: la clave del éxito
Para llevar a cabo un trabajo en colaboración, es preciso que los profesionales tengan interiorizado que, esta manera de trabajar, es más rentable, que obtiene mayores beneficios y que, por supuesto, no es un tiempo desaprovechado.
Para que el trabajo cooperativo sea verdaderamente eficaz son necesarios algunos condicionantes:
- El equipo directivo debe favorecer los espacios y los tiempos para que los profesionales se coordinen. Para llevar a la práctica actividades, donde los profesionales “trabajen a pares”, es fundamental que exista una planificación exhaustiva de la misma. La improvisación no tiene lugar, debemos tenerlo todo minuciosamente programado, para que la actividad sea verdaderamente eficaz.
Cuando los profesionales participan con otros profesionales de centros ordinarios, es preciso llevar a cabo un calendario de actuación para: definir reuniones; determinar espacios; diseñar actividades y delimitar funciones que cada profesional desempeñará en el desarrollo de la actividad; establecer posibles organizaciones dentro del aula, donde interaccionen alumnos/as con y sin discapacidad. Es importante diseñar actividades donde todos los alumnos y alumnas tengan cabida y den respuesta a sus necesidades de aprendizaje. Un buen ejemplo podría ser el que mencionamos con anterioridad: un taller de cuentos en Educación Infantil. Mediante este taller se aplica el principio de “diseño universal de aprendizaje” (Connell, Jones, Mace et al; 1997; Muntaner, 2010; Ouane, 2008): “en el sentido de que se deben programar situaciones de aprendizaje que sean accesibles y aprovechadas por todos los alumnos, independientemente de sus limitaciones y deficiencias, en lugar de planificar pensando en un alumno promedio ”7.
- El equipo directivo debe saber buscar los apoyos necesarios, así como organizar bien los recursos, para que sean posible estas actividades, principalmente, cuando se llevan a cabo fuera del centro.
Es importante favorecer la reflexión y el análisis de estas actividades, ya sea en los equipos de ciclo, en claustro o mediante comisiones, para que se valoren los puntos fuertes y se analicen aquellas dificultades encontradas, así como sus posibles soluciones. Asimismo, se puede diseñar una plantilla de valoración, donde se analicen, de manera fácil y sencilla, las actividades realizadas: quiénes estuvieron implicados, dificultades encontradas, momentos complicados de la actividad, puntos a destacar de las mismas,…Se pueden valorar en equipos de ciclo (si está todo el centro implicado) o sólo a los profesionales que realizaron la actividad y hacerlas llegar a la jefatura de estudios, para su posterior análisis en el equipo directivo.
- Tener en cuenta estas organizaciones en el proceso de autoevaluación, para sacar el mayor rendimiento posible a las mismas.
De este modo, es preciso dejar constancia que el trabajo cooperativo entre los profesionales tiene una base teórica, científicamente avalada. Por ello, el trabajo cooperativo supone uno de los pilares del modelo inclusivo, por lo que la formación del profesorado en las mismas y el conocimiento de estas formas de hacer resulta fundamental para obtener el éxito. El trabajar, de forma colaborativa, requiere del conocimiento de determinadas herramientas y destrezas que, tras la formación, se han de ir asumiendo y poniendo en práctica. Al principio, quizás, puede resultar innecesario, e incluso, incómodo. Más adelante, los profesionales implicados vivencian, personalmente, los beneficios que supone y rentabilizan estas actuaciones enormemente.
Por otra parte, es preciso que destaquemos el papel del alumnado en las estrategias de aprendizaje cooperativo. Si beneficioso es para el profesorado llevar a cabo sesiones de trabajo conjunto, para el alumnado, organizarse cooperativamente, supone ayudarse unos a otros para obtener un producto final (un cuento en imágenes, siguiendo el ejemplo anterior), favoreciendo sentimientos de pertenencia al grupo y de aceptación. Además, las relaciones entre iguales permiten el desarrollo de habilidades de aprendizaje y la adquisición de las competencias clave en “entornos inclusivos”. Lo que es bueno para el alumno/a con discapacidad, lo es a su vez para todos/as.
e) El Centro Específico de Educación Especial: centro de recursos a la comunidad
Si queremos trabajar por la apertura del centro, es necesario que los centros específicos de educación especial ejerzan su papel como centros de recursos y apoyo al resto de la comunidad educativa. El papel de formación, información, asesoramiento y apoyo debe estar inmerso en la propia cultura del centro.
Desde un enfoque inclusivo, los centros de educación especial han de reorientar su papel para alzarse centros de recursos especializados para los centros ordinarios. Por ello, es fundamental que llevemos a cabo estas actuaciones, si perseguimos verdaderamente que nuestro centro se abra al entorno y a la comunidad.
Es necesario que la alta especialización y el profundo conocimiento del alumnado, con discapacidades más graves, pueda llevarse a los centros ordinarios para poder desarrollar experiencias de escolarización combinada, actividades en centros ordinarios periódicas o la participación puntual mediante una actividad concreta. Sea como fuere, teniendo en cuenta las características y necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales, el hecho de actuar como centros de recursos, supone alzarse propulsor de medidas inclusivas, medidas para la apertura del centro, medidas, en definitiva, que permitan el desarrollo de nuestro alumnado en entornos más normalizados, más inclusivos.
Las actuaciones concretas, que debemos llevar a cabo, son aquellas relativas a la formación y al asesoramiento en temas muy especializados sobre la discapacidad; la elaboración de materiales y la adaptación de aquellos convencionales; actuaciones relativas a la investigación y la búsqueda de nuevas “formas de hacer” con el alumnado con discapacidades graves, así como la promoción de la inclusión, mediante estrategias de actuación concretas. Especialmente destacable resulta la labor de investigación, que deben llevar a cabo estos centros, dado que, mediante las mismas, se conocen metodologías y estrategias educativas que favorecen la apertura del centro y, por la tanto, que orienten hacia una escuela más eficaz. Si no existe investigación continua y el centro no se sitúa a la vanguardia de la innovación, difícilmente podremos ser promotores de actuaciones más inclusivas en centros ordinarios.
Para que las actuaciones de los Centros de Educación Especial no sean intervenciones aisladas sería preciso la creación de redes de trabajo.
Actualmente, desde el marco de la escuela inclusiva se aboga por reconvertir, que no por desaparecer, el papel de los centros de educación especial hacia centros que potencien, promocionen e impulsen vehemente actuaciones más inclusivas, para el alumnado con discapacidades más graves y permanentes, no sólo para aquellos escolarizados en los mismos, sino también para aquellos que se escolarizan en centros ordinarios. Tenemos en nuestras manos una importantísima labor, no la desaprovechemos.
f) Hacerse visible en nuestra zona y crear una “cultura inclusiva” en nuestro entorno más inmediato
Dentro de las actuaciones concretas que se deben llevar a cabo desde el centro, para favorecer la apertura y la mayor participación de nuestro alumnado en el contexto que le rodea y en la comunidad, también se enmarca la de “crear una cultura inclusiva” en el entorno inmediato. “Dar la bienvenida a la diversidad, como primera actitud y como valor en alza. (…). La inclusión educativa desarrolla sistemas y escenarios que responden a la diversidad de tal manera que se valora a todos los alumnos por igual”8. Para eso, es importante dar visibilidad, tanto al alumnado, como a las experiencias y a las buenas prácticas, que con ellos se lleven a cabo. Es imprescindible que nos hagamos frecuentes en nuestra zona, en nuestros barrios, en los parques, en los bares y cafeterías, etc., porque sólo así estaremos promoviendo esos cambios, tan necesarios, en las mentalidades, requisito fundamental para poder cambiar las escuelas hacia entornos educativos, cada vez, más inclusivos.
Algunas actuaciones concretas para hacernos visibles en nuestro entorno podrían ser:
- Los centros ordinarios de nuestra zona, a veces, son desconocedores de nuestra existencia y de la labor que llevamos a cabo en nuestras escuelas. Es preciso hacernos ver, presentarnos, e incluso, si es necesario, “llamar a su puerta” para que sepan quiénes somos, cuál es nuestro papel y qué posibilidades de participación conjunta tiene nuestro alumnado.
- Aprovechar cualquier encuentro con los centros de tu zona, ya sea a través de las reuniones que se programan desde la propia Administración, o mediante actividades o jornadas culturales que se programen en el entorno de nuestro centro.
- Utilizar a los asesores de los CEPs para favorecer actuaciones conjuntas.
- También se puede recurrir a las actividades que se proponen desde los diferentes distritos o Ayuntamientos, en el caso de algunas localidades, para hacernos coincidir con el alumnado de los centros ordinarios. En estos momentos, también es importante darnos a conocer al profesorado y presentarnos como un recurso al que pueden recurrir: estamos a su entera disposición, para aquello que necesiten, en relación a los alumnos y alumnas con discapacidades graves y permanentes.
Antes de llevar a cabo cualquier actividad o proyecto, que se celebre en los centros ordinarios, siempre es preciso pasar por un tiempo de conocimiento y de intercambio de ideas o experiencias, aunque sea de una manera informal, por parte de los profesionales de los distintos centros o de los equipos directivos. No es aconsejable ir, directamente, a la implementación de actividades o de metodologías concretas porque podemos encontrar resistencia. Los profesionales de los centros de educación especial debemos ser muy cautelosos, mostrarnos siempre como un recurso que está a su disposición, desarrollando, en todo momento, la empatía y siendo muy respetuosos ante las actuaciones de los profesionales de los centros ordinarios. En la mayoría de los casos, las actividades que favorecen la inclusión no se llevan a cabo por desconocimiento, no por oposición.
g) Tu centro cuenta en el entorno
Para que el centro educativo haga una apuesta clara y contundente, debemos tener en cuenta una serie de aspectos fundamentales:
- Debemos asegurarnos de contar con un Proyecto Educativo consensuado y acordado por toda la comunidad, que esté abierto al cambio continuo, integrando medidas que faciliten la inclusión:
- Ser flexibles en las organizaciones internas.
- Favorecer el trabajo cooperativo, tanto del alumnado como del profesorado.
- Buscar y establecer redes de trabajo con otros centros.
- Tener presente estrategias de sensibilización hacia el alumnado con discapacidad, de cara a otros profesionales, así como al alumnado de centros ordinarios. Este aspecto es muy importante en las actividades que se lleven a cabo en centros ordinarios (modalidad de escolarización combinada o aquellas que se realicen, ya sean de manera puntual o de forma periódica). Para asegurarnos el éxito del trabajo conjunto entre el alumnado con y sin discapacidad, es preciso que exista una fase previa, donde se presente a los alumnos y alumnas de los centros ordinarios a sus compañeros y compañeras con discapacidad, explicando, de forma concreta, cuáles son sus puntos fuertes y sus capacidades. Es importante que se trabaje con ellos la acogida del alumnado con necesidades educativas especiales, para que las actividades obtengan el resultado deseado. Para llevar a cabo estas actuaciones, se pueden elaborar materiales como power-point (u otro material con soporte informático) para la presentación del alumnado en las aulas ordinarias, con breve descripción de los mismos, exponiendo sus nombre, edad, gustos y aficiones.
- Disponer de horarios y espacios versátiles, priorizando aquellos que están orientados a crear “entornos inclusivos”.
- Incluir en la propuesta de actividades de nuestro Proyecto Educativo, algunas específicas que se realicen en el entorno. En la mayoría de los casos, los alumnos y alumnas de centros de educación especial usan el entorno para llevar cabo el trabajo de actividades de la vida diaria. Sin embargo, es preciso que éstas no supongan unas intervenciones aisladas y realizadas sin planificación. El entorno más inmediato (bares, cafeterías, supermercados, plazas de abastos, autobuses,…) está plagado de recursos, altamente potentes, para el desarrollo de las competencias clave, por lo que, para su adecuada consecución y trabajo, es preciso que las programemos minuciosamente y que, las actividades que realicemos, se hagan de manera periódica, alzándose tan o más importantes, como aquellos contenidos abordados desde el marco de las aulas. Será necesario priorizar y determinar cuáles se van a trabajar en el entorno y mediante qué recursos, para obtener el éxito en las mismas. Proyectos de ocio, de conocer el barrio o de generalización de contenidos son habituales en centros que caminan hacia la apertura y estos están plenamente inmersos en los documentos de planificación, tanto de las aulas como de los ciclos.
- Favorecer todos los momentos de encuentro con alumnado de centros ordinarios. Actuaciones aisladas, programas periódicamente o la modalidad de escolarización combinada deben ser frecuentes en nuestro quehacer educativo diario.
- Proyectos y redes de colaboración. Es preciso que llevemos a cabo proyectos con otras instituciones para el trabajo de la discapacidad, para su mayor visibilidad y normalización en la sociedad. Algunas veces, son las entidades las que se ponen en contacto con los propios centros (por ejemplo, la Universidad o el Ayuntamiento); sin embargo, en otros casos, es el propio centro el que tiene que buscar los mecanismos necesarios para ir estableciendo esas redes de colaboración con organismos o asociaciones. Proyectos que se lleven a cabo en el centro para favorecer la apertura del mismo (Proyecto de teatro, de sensibilización ante la discapacidad, de cocina,…)y facilitar que, agentes externos participen con nuestro alumnado, es enormemente beneficioso, por lo que deberían diseñarse, estableciéndose los acuerdos pertinentes con las administraciones adecuadas.
- Comisión para la inclusión. Debería crearse, desde el centro, una comisión para asegurarnos de revisar las actuaciones que se lleven a cabo y que estén orientadas hacia la participación del centro en el entorno. Estaría presidida por la jefatura de estudios y contaría con un representante de cada sector.
- El papel de las Nuevas Tecnologías. A través de las mismas, se pueden visibilizar todas las actuaciones que se lleven a cabo desde el centro. Tanto las páginas web como la creación de algún blog favorecen también estas labores de apertura del centro a la comunidad.
- Visibilizar todas las actuaciones que se lleven a cabo desde los centros. Es necesario que todos conozcan las actuaciones que se llevan a cabo desde el centro, dado que así favorecemos la visibilidad de nuestro alumnado y damos a conocer las intervenciones, que se llevan a cabo desde el mismo, por parte de toda la comunidad. Nos hacemos más frecuentes en todos los ámbitos.
Para difundir las actuaciones, los profesionales del centro pueden hacer uso de las Nuevas Tecnologías (página web, blog,…) o mediante la participación en jornadas y congresos, a través de ponencias; así como la elaboración de artículos en revistas digitales. El centro también puede realizar jornadas, dando a conocer su labor, o cursos de formación, a través del CEP. Asimismo, también puede publicar su propia revista, haciéndola llegar a toda la comunidad educativa. Esto favorece enormemente la difusión de la prácticas educativas y supone dar una mayor visibilidad a las medidas emprendidas.
- El entorno en el centro. De la misma manera que es importante que el centro participe en el entorno, es fundamental que abramos las puertas y dejemos que la comunidad entre en él. Es preciso disponer de una filosofía de apertura y normalizar actuaciones dentro de nuestras instalaciones, aunque, a veces, supongan un mayor esfuerzo. Algunas actuaciones a llevar a cabo podrían ser:
- Llevar a cabo Proyectos de colaboración, debidamente planificados, que abran las puertas de nuestros centros al alumnado de centros ordinarios para trabajar la diversidad en positivo. Así, se trata de ponerse en la piel de nuestros alumnos y alumnas, desarrollando actitudes de respeto, valorando las diferencias y potenciando sus capacidades, y favoreciendo la máxima normalización.
- Potenciar la participación de todos los sectores de la comunidad: centros ordinarios, específicos, distritos, vecinos del barrio (a través de teatrillos, jornadas de puertas abiertas, semanas culturales,…). Es importante, a la hora de planificar las actividades que se realicen en nuestro centro, plantearnos qué sector de la comunidad puede participar en las mismas.
- Abrir el centro para otras actividades que no sean meramente educativas, para que el entorno normalice nuestra presencia, a través de mercadillos solidarios, conciertos, campañas de donación de sangre,… A través de las mismas, promovemos hacernos frecuentes en la comunidad que nos rodea, favoreciendo la mayor normalización e inclusión, no sólo educativa sino también social.
h) Autoevaluación: motor de reflexión y avance.
Es importante contar con momentos, previamente planificados, para la reflexión de la práctica docente. Sin estos momentos, la escuela difícilmente podrá caminar en pro de una escuela de calidad y, mucho menos, hacia escuelas más abiertas, incluidas en sus entornos y comunidades. Es preciso, para ello, contar con foros e instrumentos (cuestionarios, por ejemplo) para la evaluación de las actuaciones, donde tengan cabida todos los agentes implicados. Cuando se lleven a cabo los foros o encuentros evaluativos, será preciso que existan profesionales que medien, que guíen las intervenciones así como el papel del moderador o moderadora. De esta forma, hacemos que estos momentos sean verdaderamente eficaces y no prolonguemos en exceso estas sesiones de evaluación. Hay que distender las intervenciones y evitar “irnos por las ramas”; el mediador o mediadora debe guiar las sesiones para ir directamente a lo importante, a lo más relevante.
Un papel a destacar en la autoevaluación es el que juegan los asesores externos, que pueden ser asesores de los CEP (si hemos estado llevando a cabo procesos de mejora) o asesores de formación (si hemos realizado alguna formación específica con algún experto, en relación a la apertura y a la inclusión de nuestro centro en la comunidad). Juegan un papel primordial porque nos aportan información que, desde otra óptica, pueden ayudarnos a caer en la cuenta de aspectos viciados, que, en el día a día, no vemos. Además, suelen tener una visión más global, porque normalmente disponen de un bagaje de experiencias y prácticas eficaces que, probablemente, nosotros desconocemos.
i) Los recursos humanos y materiales
No podríamos dejar de hacer mención a los recursos, humanos y materiales, necesarios para poder llevar a cabo el quehacer educativo, en entornos más inclusivos.
Realmente, sin la existencia de los medios, humanos y materiales, necesarios, difícilmente podremos, no sólo abrir nuestras escuelas a nuestro entorno, a nuestra comunidad, sino que la propia actividad educativa se ve seriamente dañada. Nadie duda de la necesidad de los mismos, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados, esperando a que nos lleguen más. Tenemos que trabajar con los medios de los que disponemos. Tenemos que luchar con los recursos que existen en nuestros centros.
Si bien es cierto que, a veces, la actuaciones que llevamos a cabo para favorecer la inclusión, educativa y social, conllevan un enorme esfuerzo, por parte de los profesionales y que, la ampliación de los mismos, supondría un enorme alivio.
Son los equipos directivos los que deben buscar los recursos y apoyos, dentro de la propia Administración, para poder encauzar, de una manera razonada, el camino hacia una escuela más inclusiva. Asimismo, en este sentido, los equipos directivos ejercen una importantísima labor, en cuanto a la gestión de los recursos del propio centro (materiales y personales), para saber priorizar y ejercer el liderazgo necesario para que la gestión del centro camine, de manera equilibrada, hacia una escuela más eficaz.
Consideraciones finales
Para caminar hacia una escuela más inclusiva, que forme parte del entorno, que se tenga en cuenta y que se haga más partícipe en su comunidad, es preciso asumir que ello supone un gran esfuerzo por parte de toda la comunidad; un esfuerzo compartido que debe romper con viejos lastres, que sitúan al centro específico de educación especial como la modalidad más deficitaria y excluida, de lo que supone el actual modelo educativo.
A lo largo de este documento, se han plasmado aquellas actuaciones que consideramos favorecen la apertura del centro a su entorno y a su comunidad, favoreciendo su participación en el mismo. No son actuaciones excluyentes; todo lo contrario, se complementan unas a otras. Sin embargo, es preciso dejar constancia que no deben implementarse todas de golpe. Cualquier proceso de cambio o mejora requiere de flexibilidad y de cautela a la hora de llevarlos a cabo. Si esto no sucede, si no se tiene precaución a la hora de programarlas, probablemente encontremos resistencia a las mismas. Debemos analizar, previamente, nuestra realidad y saber cuáles son aquellas más viables y aquellas para las que aún no estamos preparados. Es cuestión de tiempo y de trabajo constante.
Toda la comunidad educativa debe estar plenamente informada de la nueva filosofía, que está tomando nuestro centro, porque sólo así estaremos caminando hacia una escuela más eficaz. Esa es nuestra labor, porque la realidad es que “(...) las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, incluidos aquellos con discapacidades graves”9
No caigamos en la desazón y en la falta de optimismo; debemos luchar, día a día, para evitar pensar que las cosas no van bien pero que no podemos hacer nada para mejorarlas. Debemos intentar mejorar la vida de nuestro alumnado, promoviendo actitudes de respeto y de valoración para con el alumnado con discapacidades graves y permanentes, en los entornos más normalizados posibles, porque sólo así alcanzaremos una escuela mejor. Debemos ser entusiastas y contagiarnos de aquellos que están trabajando intensamente por conseguir escuelas más inclusivas. Lo mejor está seguro por llegar.
1“(…) Las escuelas tienen que encontrar la manera se educar con éxito a todos los niños, incluidos aquellos con discapacidades graves”. Conferencia Mundial sobre “Necesidades Educativas Especiales. Acceso y Calidad” celebrada en Salamanca en 1994 por la Unesco en Contextos Educativos, 5 (2002:227-238). Sandoval, M; López, M.L.; Miquel, E.; Durán, D.; Giné, C.; Echeita, G.
2 Conclusiones sobre las jornadas de “Modalidades de inclusión escolar de los alumnos con discapacidad a debate” celebradas en Barcelona en 2004.
3 La educación que queremos (FEAPS, 2009: 105).
4 Muntaner, J.J. (2010): De la integración a la inclusión: un nuevo modelo educativo. En Arnáiz, P.; Hurtado, Mª.D. y Soto, F. J. (Coords.): 25 Años de Integración Escolar en España: Tecnología e Inclusión en el ámbito educativo, laboral y comunitario. Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo.
5 Huguet Comelles, T. (2006): Aprender juntos en el aula. Una propuesta inclusiva. Editorial GRAÓ. Barcelona.
6 Sistemas Aumentativos o/y Alternativos de Comunicación.
7López Azuaga, R.: Bases conceptuales de la inclusión educativa en http://www.adide.org/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=288&Itemid=70
8 Muntaner, J.J. (2010): De la integración a la inclusión: un nuevo modelo educativo. En Arnáiz, P.; Hurtado, Mª.D. y Soto, F. J. (Coords.): 25 Años de Integración Escolar en España: Tecnología e Inclusión en el ámbito educativo, laboral y comunitario. Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo.
9 Conferencia Mundial sobre “Necesidades Educativas Especiales. Acceso y Calidad” celebrada en Salamanca en 1994 por la UNESCO en Contextos Educativos, 5 (2002: 227-238). Sandoval, M.; López, M. L.; Durán, D.; Giné, C. ; Echíta, G.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
- Conferencia Mundial sobre “Necesidades Educativas Especiales. Acceso y Calidad” celebrada en Salamanca en 1994 por la Unesco en Contextos Educativos, 5. Sandoval, M; López, M.L.; Miquel, E.; Durán, D.; Giné, C.; Echeita, G.
- Conclusiones sobre las jornadas de “Modalidades de inclusión escolar de los alumnos con discapacidad a debate” celebradas en Barcelona en 2004.
- FEAPS –INICO (2009): La educación que queremos. Situaciónn actual de la educación inclusiva en España. Ipacsa, Madrid.
- Muntaner, J.J. (2010): De la integración a la inclusión: un nuevo modelo educativo. En Arnáiz, P.; Hurtado, Mª.D. y Soto, F. J. (Coords.): 25 Años de Integración Escolar en España: Tecnología e Inclusión en el ámbito educativo, laboral y comunitario. Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo.
- Huguet Comelles, T. (2006): Aprender juntos en el aula. Una propuesta inclusiva. Editorial GRAÓ. Barcelona.
REFERENCIAS WEB:
- López Azuaga, R.: Bases conceptuales de la inclusión educativa en http://ww
- Campos Lleó, S. y Campos Lleó, M.: Buenas prácticas inclusivas desde un centro de educación especial
- Echeíta, G. (2011): El proceso de inclusión educativa en España. Quien bien te quiere te hará llorar. Participación Educativa: Revista del Consejo Escolar del Estado.